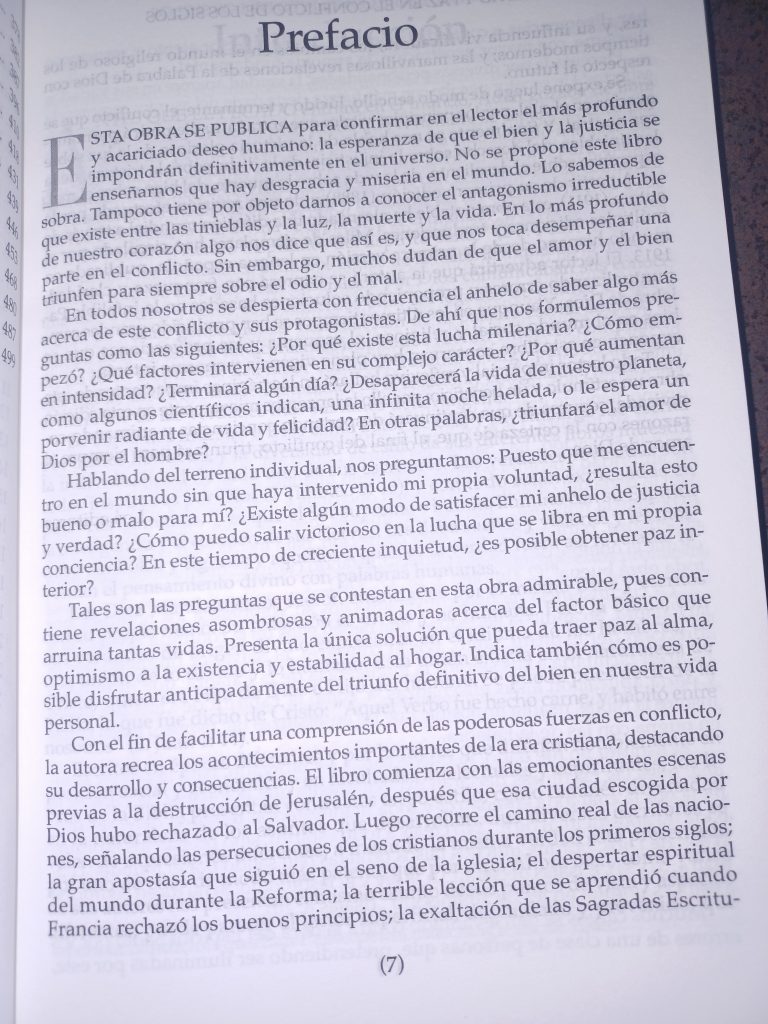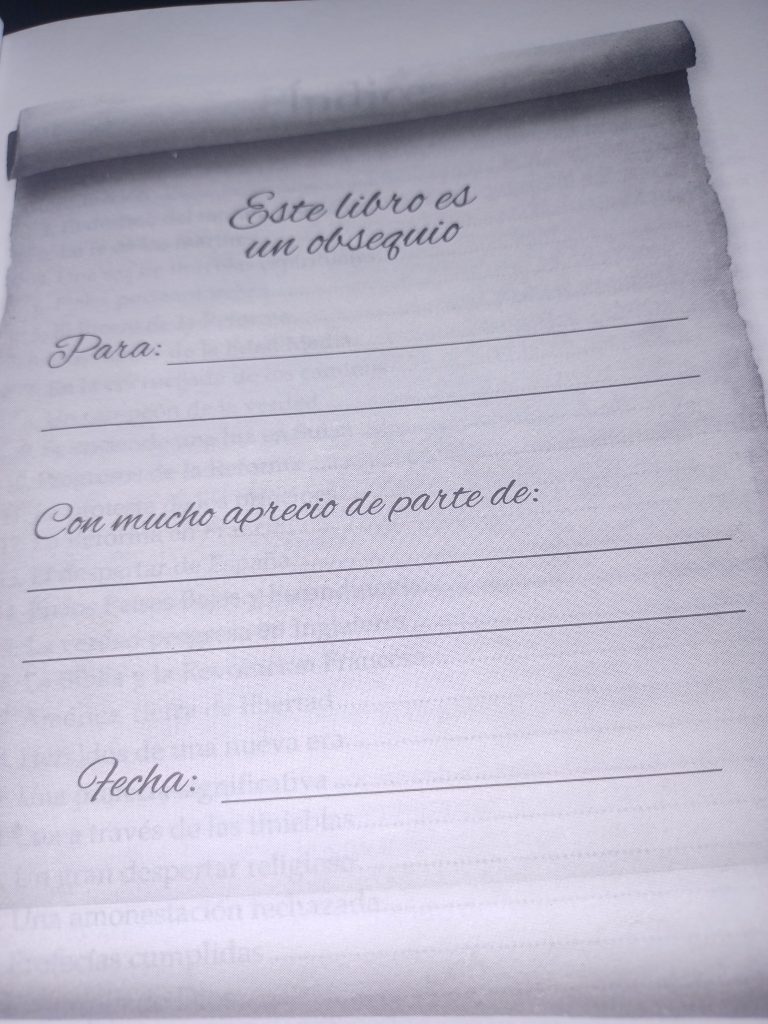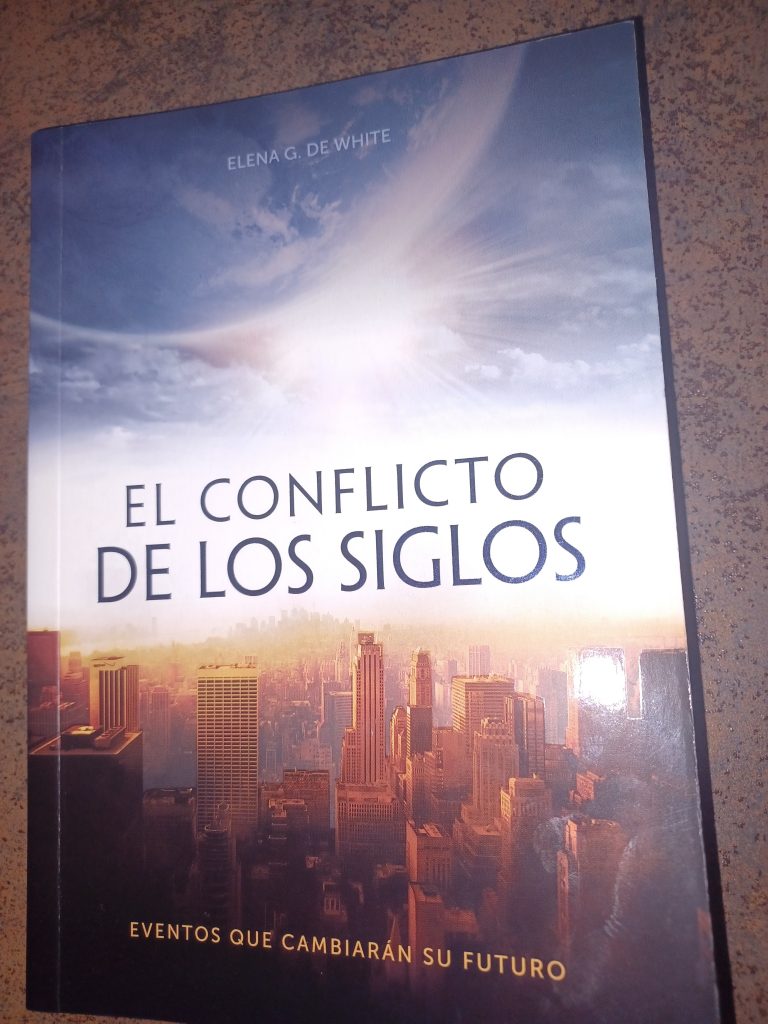Que un título tan sugerente como El conflicto de los siglos se use en un tratado religioso (apologético y casi bíblico con hojas transparentes como el papel de fumar) es un desperdicio tremendo. Al menos para los ateos y agnósticos recalcitrantes, admiradores de los títulos de rompe y rasga y, por supuesto, partidarios de la división de poderes y el estado laico. Pero que el libro en cuestión te lo regale un hombre voluntarioso en medio de un trayecto en el metro de Barcelona, mientras tú lees tranquilamente la primera novela publicada por Víctor del Árbol allá por el año 2006, una obra titulada El peso de los muertos, negra y tremendista hasta la extenuación, tiene una retranca con visos caricaturescos. Y es que el argumento esgrimido por el «regalador» fue que yo me lo merecía porque me gustaba leer. Y es cierto, me encanta, pero llegados a este extremo, cabe reflexionar que no todos los libros son del mismo pelaje ni tienen parangón entre sí, ni todo el monte es orégano ni es plan de ir rogando y con el mazo dando, cuando de lecturas se trata. Y por si esto aún fuera poco, debo añadir que en última instancia los libros, en su inmensa variabilidad temática, de intención e inteligencia, arrojan influjos muy diversos a las ondas cerebrales del lector y que a menudo estos mensajes son incompatibles entre sí. Tanto, que de ninguna manera podemos comparar el ascendente de una obra de apostolado anticatólica pero de raigambre cristiana como la que el azar puso entre mis manos, con una novela que describe la violencia de estado, a personajes psicópatas que perpetran impunemente sus crímenes y el horror generalizado de una sociedad en crisis durante la ciénaga posfranquista de la España de los años setenta, en los prolegómenos de la tan cacareada «transición». Ni Albert Camus reencarnado podría superarlo.
Respiremos hondo. Está claro que mi buen cristiano, con la mejor de las intenciones, tan adoctrinadoras como invasivas desde el punto de vista ideológico, cegado por su propia visión acrítica de la existencia, no supo identificar las señales que mi libro emitía. Concluyamos, pues, que él no era un buen lector. En caso contrario, habría sido capaz de advertir que lo mío no eran las obras proféticas, pseudohistóricas ni dogmáticas como El conflicto de los siglos.
Recuperada de la sorpresa inicial y del inusitado regalo al que, agradecida en un principio, no supe negarme, ya en casa, pude apreciar que aquel título prometedor no era lo que parecía. Confieso que me sentí estafada. No es que mis expectativas fueran muy altas. Más bien, pensaba en una novela comercial de corte conspiranoico, de esas que navegan entre lo risible y lo patético. Le echaría un par de ojeadas y luego la relegaría al fondo de mi biblioteca sin más, pero ni eso. Me hallaba ante un volumen no venial, editado expresamente como obsequio. ¿Para viajeros del metro aficionados sospechosamente, como yo, a la «lectura»? Un volumen entre cuyas páginas previas al índice y a la introducción se explicitaba su carácter obsequioso con una cita a pie de página que no engañaba sobre su carácter «iluminador». En ella, la sentencia advertía sobre los «ladrones»:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia
Sin autoría reconocida, como en buena parte de la literatura sapiencial, la frase ya me sirvió para deshacer el malentendido y situarme en las coordenadas correctas. Mi navegación por aquel libro estaba condenada a ser efímera y sus cantos de sirena no iban a hacerme perder la cabeza, que mi talante ha sido siempre más afín a la pragmática y paciente Penélope que al veleidoso Ulises.
Cerré el libro de un golpe entre divertida y decepcionada. Lo anecdótico abrió en mi mente una nueva perspectiva y, antes de alejar de mí para siempre El conflicto de los siglos, quise consignar estas palabras, a modo de testimonio de no lectura.
Una duda me reconcome pese a todo desde entonces: ¿la generosa dádiva iba destinada a almas perdidas como la mía? ¿O mi espontáneo amigo creyó que mi afán lector era consecuencia de mi espiritualidad y, por tanto, toda yo era un ser lleno de luz al que solo le faltaba dar con la puerta de entrada o de salida, según se mire? O, mucho menos ingenuo, ¿con ese gesto aquel extraño piadoso me brindaba la última oportunidad para no arder próximamente en el infierno?
En una urbe impersonal y hostil, veloz y fungible como la omnipresente tecnología, ¿fui capaz de despertar la compasión en un desconocido? ¿Asistí a la representación de un acto de salvífica esperanza?
Tras entregarme el libro y explicarme cuando le inquirí que los compraba para regalarlos, mi buen samaritano no volvió a hablarme y, sentado en el asiento del vagón del metro a mi siniestra, volvió a su mutismo inicial, concentrándose en su móvil. Quod scripsi, scripsi.
Más tarde o más temprano llegará el momento de la verdad y en ese instante veré si es que una luz brilla allá a lo lejos, al fondo del pasillo, invitándome a pasar. Entonces os contaré si El conflicto de los siglos, después de todo, tenía un final feliz…
Elena G. de White: El conflicto de los siglos. Editorial Safeliz. Madrid, 2022. Páginas 509, edición no venial.
*Basado en hechos reales.