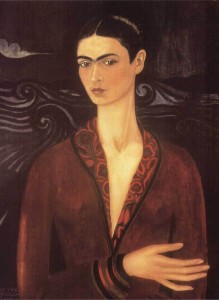 Hubiera dicho que no
Hubiera dicho que no
y, sin embargo,
un resquemor crujió las aristas
del sortilegio.
La falla se hundió un poco más
tras la poda
del árbol-vorágine,
del árbol-incendio,
del árbol-fénix
y las aves desplegaron las alas,
piaron histéricas
en busca de un horizonte de luz.
Sonreí solo para mí,
de fuera para adentro.
Me senté en mi sillón
de teca y plumas
y me eché a dormir.
En el porche languidecía
una tranquilidad de luto.
Ya no había trinos
y apenas croaban las ranas
en su estanque,
en lo que algún día fue fuente,
a mi pesar.
Seguí durmiendo y soñé
en mi jardín hierático y perenne,
sin sentido -pensé-.
Pero llegó la mañana trasnochada
y con ella el reverberar
de un gallo lejano.
En su desnudez,
mi árbol podado era, a lo sumo,
un fetiche insensible.
Sin flor, sin fruto,
solo su terca persistencia
me ataba a él con un hilo de vida.
Contemplé que las aristas
habían cedido
y que el hundimiento
habría de llegar,
aunque yo hubiera dicho que no.
Caí luego en aquella hondura
incompleta
pero en mi cara
aún bailaba el aire.
Cuando abrí los ojos
la brisa pura
cimbreó sus ramas.
En mi subterránea certidumbre
me alegré.
Pensé en alcanzar sus raíces,
alimentarlo,
abonarlo
hasta hacerlo, de nuevo, mío.
Quise adherirlo al mundo
en mi desesperación,
para que en su destino
se labrara mi imagen.
Y sin embargo,
hubiera dicho que no.